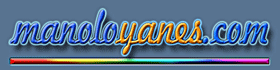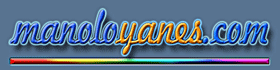Hacia la Pastorale
De la mano de Manolo Yanes somos conducidos a un orden particular del universo mitológico. Como artista libre que es, se permite inventar
un territorio estético donde operan arbitrariamente los relatos míticos, y otorga a cada pieza de su ensamblaje un hálito y
una imagen originales. Como todo artista del mito, crea a partir de la nostalgia por Otro Mundo, una suerte de añoranza genética por
las esencias que nos son reveladas a la manera de las sombras platónicas. El Otro Mundo es el eterno deseo,
la aspiración al paraíso del que ha sido expulsado el hombre, el impulso hacia un imposible que jamás debe descuidarse.
En él se está liberado de culpa y por tanto no ha lugar a la condición de desterrado que tiene el hombre actual. La "Pastorale" de Manolo Yanes
bebe de esas fuentes y se convierte en una mediación sugestiva entre lo que ocurre en su imaginario, arcón fecundo de mitos facultado
para comprender y corporeizar los arquetipos universales, y lo que sucede en este caos prosaico y deshilvanado que es la realidad.
Por sus cuadros desfilan héroes y divinidades que levitan a un palmo de la Tierra y que actúan como estímulo de la memoria de ese
mundo ideal que se desconoce en la misma medida en que se desea. Siguiendo al pie de la letra el relato mítico, se trata, sin duda,
de una interlocución inherente a la inteligencia humana y necesaria para que el hombre se redima del exilio en que ha sido arrojado
desde sus orígenes.
Bien es cierto que el pintor pone el acento donde le apetece y rehuye aposta de la perfección de las arcadias.
Tal vez eso explique la melancolía que destilan sus cuadros a pesar de los escenarios bucólicos y de la intencionada profusión
de desnudos. O, mutatis mutandis, acaso estemos ante un efluvio del melancólico romántico para quien la estrechez de la realidad
obstaculiza la fuerza irrefrenable de sus ansias. En cualquier caso, se trata de la melancolía por el deseo eternamente insatisfecho,
por la amputación de la gloria encarnada en cada uno de sus personajes, que dibujan expresiones adustas y frías cuando no huidizas
o cargadas de incertidumbre. Todo lo cual confiere a las escenas un aire crepuscular y silenciosamente desesperanzado.
Pero, ¿no es acaso un modo fiel de evocar el sentimiento por el drama de la ruptura del hombre con la unidad, de la
vida errante que debe llevar por su condición de mortal? Sin embargo, estamos lejos de asistir a una mera exhibición
de tristeza y languidez existenciales. Ajustándose al canon de las representaciones clásicas, Manolo Yanes busca con su melancolía
un contrapunto idóneo para realzar el poder redentor del sentimiento amoroso. Porque, en efecto, en su "Pastorale"
lo melancólico rivaliza con lo erótico. El erotismo inunda el paisaje no tanto en magnitud como en focalización,
y con la presencia de sus personajes desnudos, sinuosos y carnales se sugiere la dosis de sensualidad suficiente
para redimir los pesares de la conciencia. Son personajes que no disfrazan su genealogía mítica, tan cargada
de tragedias y abismos; pero al mismo tiempo trasmiten un halo de lascivia que invita al espectador a
detenerse en la orografía voluptuosa de sus cuerpos. Toda la obra estaría así comprometida a otorgarle sentido
a un modo de concebir la existencia en el que resulten compatibles placer y dolor, amor y nostalgia.
Pongamos que a Ovidio sus Metamorfosis, fábula de fábulas mitológicas, se le aparecieran cuando recuperó la sensatez y abandonó
la vida disoluta que había albergado su Ars amandi. Según eso, el relato del mito se elevaría por encima de los devaneos amorosos
para convertirse en un ilustrado compendio de erudiciones sobre los orígenes del mundo y de la condición humana.
Amor y conocimiento aparecerían en una extraña disociación que reduciría el sentimiento a una pieza del territorio de las bajas pasiones,
como si existieran los cuerpos exánimes que se vaciaran en el decurso de su vida elaborando y reelaborando la historia y la ciencia
o la religión de la humanidad. El arte y la literatura tendrían que salir en auxilio de este despropósito y devolver el amor
al olimpo de las esencias, para convertirlo en inspiración del propio conocimiento o en punto de partida y llegada de
la exploración de la conciencia y de la imaginación. Y este parece, entre otros, el cometido de la "Pastorale",
un ejercicio de revitalización simbólica para no perder de vista cuál es el fundamento de la existencia.
Por otra parte, esta representación de los pasajes mitológicos la realiza el autor en unos escenarios sometidos a una especie de
"horror quietudini", por el que todo parece inclinado a una voluntad cinética y a una constante inestabilidad. No hay sosiego posible
para los elementos del paisaje que conforman cada escena, como si mediara una provocación al ojo examinador para que se agitara en cada
salto visual que ejecuta sobre el cuadro y terminara reparando felizmente en el personaje que lo provee del reposo que busca.
De manera que el árbol, el cielo o la hierba no aparecen en estado calmo y puro al estilo de las églogas garcilasianas,
sino conmovidos en una original sinergia que les confiere ese frenesí turbulento de manchas, texturas, formas y curvas
sobre el que yace cada personaje. En algún momento del repaso a la "Pastorale" he querido recordar la apuesta estética de Gauguin
por representar la fusión del hombre y la naturaleza en cuadros como Mujer en las olas donde el mito de Ondine figura en conjunción impecable con el mar del que proviene.
Desde la Pastorale
Pero la "Pastorale", además de una honda aportación al patrimonio artístico, es también una inagotable fuente de inspiración literaria.
La construcción personal del relato, la arriesgada actualización de los personajes y la atmósfera proteica en que éstos habitan constituyen
un estímulo para la recreación de los mitos. Confieso como espectador que me ha resultado imposible contener el espíritu trasgresor
que se atreve a delirar desempolvando del imaginario algunas transformaciones subjetivas de las seculares historias mitológicas.
Y tal vez esa pueda constituir una de las intenciones esenciales del pintor: incentivarnos a proyectar sobre el relato que
nos propone nuestra visión particular del mundo.
Eso es lo que me sucedió, por ejemplo, cuando contemplé por enésima vez la escena de Diana y Acteón. En ella aparece el cazador
Acteón observando, sin la fruición del voyeur lujurioso, el cuerpo sorprendido y desnudo de la diosa. Hay en la expresión del hombre un dibujo
de lamento que delata la magnitud del delito que está cometiendo al deleitarse ante lo prohibido. El propio pintor ha querido acentuar ese
presagio de muerte colocando sobre la cabeza de Acteón la cornamenta que incitará en breve a sus propios perros y alzando junto a su figura
desfallecida un inconfundible ciprés funerario. Pero lejos de manifestarse como una admonición contra la contemplación de lo prohibido, el cuadro
evoca el destino irremediable de la mirada del hombre ante la sublime belleza femenina. Hay una invitación tácita a colocarse en los ojos de
Acteón con la natural delectación ante lo que se insinúa como explosión de placer sensual, y sólo nuestro voraz apetito y la pertinaz voluntad
fabuladora lograrán prolongar el deseo del cazador que es nuestro deseo de recorrer sin remordimientos todas las regiones erógenas de la diosa.
Ésta, en la fantasía que se desboca, no tendría reparos en descorrer los velos de su orgullo y su pudor para saciar las momentáneas aspiraciones
del mortal, sabiéndose dueña, como diosa, de su conciencia y de su estancia en el mundo.
Otro tanto pudo ocurrirme con Ariadna en Naxos en que aparece la princesa abatida sobre un pedestal llorando la traición de Teseo.
Una imagen de abandono asistida por un fauno que se limita a compadecerse de la mujer mortal mientras el amorcillo,
desde una distancia mayor, parece prevenirla de la caducidad de los amores humanos, con un gesto que bien podía constituir una
advertencia ante su próximo compromiso con el dios Baco. Pero he aquí que en otro fogonazo de la mirada, y prescindiendo por
un momento de las dos figurillas que acompañan a la mujer, creo estar ante una Eva amargada y contrita que padece los tormentos
derivados del pecado original. El mismo aire de exilio, la misma turbulencia batiéndole a su espalda, el mismo desgarbo ocasional de su cuerpo,
todo parece una conjura para que dos iconos de culturas diferentes de pronto aparezcan sobrepuestos en la percepción contaminada de un
espectador libertino. Y más que el despecho de una mujer ofendida, destila de esta figura (de nuevo el destierro como centro de la nostalgia
del individuo) una actitud de dolor por la pérdida del sueño de la inmortalidad.
Y algo parecido podría sugerir el cuadro de La Anunciación, en que se asoma una María serena y sin turbaciones espirituales que asiste
en pose carnal y despreocupada al anuncio trascendente del ángel que la reverencia, albergando sobre todo un deseo de prolongar
su naturaleza terrenal más que de transformarse en redentora del pecado. O la mirada oculta de una Magdalena que suponemos confusa y
defraudada por un noli me tangere furtivo en medio del edén. O la vigorosa exposición de un Prometeo desafiante que se anega de rojo
fundiéndose, en una pirueta de símbolos, con la acción salvífica que la iconografía cristiana atribuye al Espíritu Santo.
La "Pastorale" constituye, en definitiva, un escenario en el que sus personajes no ocultan sus perfiles míticos, pero trasladan a los
ojos del espectador un guión inconcluso que pide ser rubricado por una percepción más orientada por la imaginación que por la memoria.
Juan José Mendoza Torres